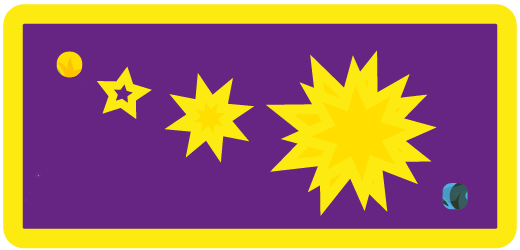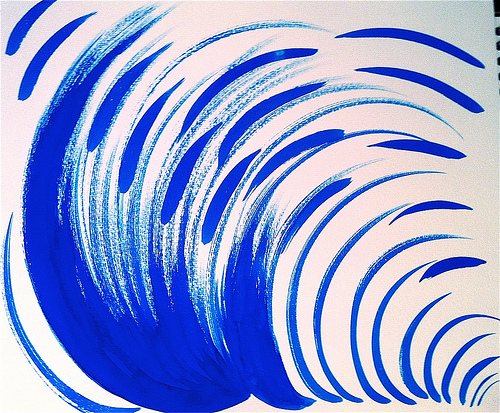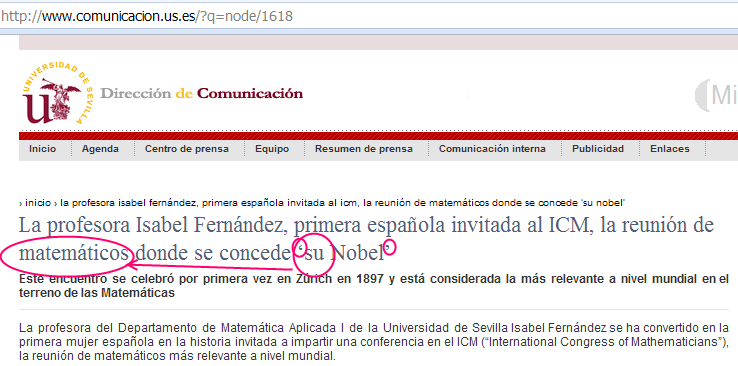Miré atrás y vi cerrarse las puertas de color verde hospital, verde colegio, verde militar. Al otro lado quedaban dos de mis mejores amigos, sonriendo y deseándome buena suerte. Si me hubieras dicho que a ella no la volvería a ver nunca más, no te habría creído.
Bueno, no habría querido creerte, porque más que cualquier otra cosa, más que cansada, o nerviosa, o impaciente, había una parte dentro de mí que estaba total y absolutamente muerta de miedo.
Las hojas batieron levemente y se volvieron a cerrar. Ya había empezado.
En realidad todavía no me dolía nada, y ése fue mi primer error. Cuando llegué a la habitación me dieron una bata verde y un vial pequeño. Realmente es una bienvenida apropiada, teniendo en cuenta lo que te espera después: quítatelo todo, ponte este trapillo informe, y métete esto por donde te quepa.
Nada está pensado para que te sientas mejor. Pero por lo menos de momento estábamos solos en la habitación. Algo es algo, me dije.
Todavía nos conocemos poco para que os cuente cómo fue lo del enema. En resumen, supongo que bien: fue el primero y el último de mi vida.
Me dio algo de pena quitarme mi propia ropa, pero la verdad es que llevar ropa propia ya había resultado una mala idea un rato antes. Claro que un rato antes no tenía elección, y ahora tampoco.
Veréis, estamos en diciembre de 2005, aunque al 2005 le quedan dos patadas, como quien dice. Es día 30 por la noche, casi medianoche en realidad, y estamos en un edificio muy alto en mitad de un pinar. Antes de llegar aquí estábamos cerca, en un restaurante a la orilla de la carretera. Es un sitio de comida típica, de tapas generosas, que se llama Sacromonte y a los cuatro, como antiguos «granaínos» adoptivos, nos hace mucha gracia el nombre. Los dos amigos que venían de visita estaban teniendo que aguantar mi humor variable, entre ligeramente esperanzado y totalmente desesperado. Había mucho ruido y mucho humo. Desde entonces no he vuelto. Nos dio tiempo a acabar de cenar, y mientras íbamos en el coche (apenas habíamos salido), tuve una sensación extraña. Miré en la guantera pero estaba llena de papeles del coche y basurilla sin sentido.
—¿Alguien tiene un pañuelo? —dije.
—¡Yo, yo, yo! —dijo entre risas la chica que no vería más.
La noche estaba despejada y la luna iluminaba bastante bien. Aparté la falda y la ropa interior y pasé el pañuelo.
— Venga, al hospital.
Se veía a lo lejos, desde la carretera. Cuando llegamos no había apenas gente. El ambiente entre el personal era festivo: al fin y al cabo, estábamos en Navidad. Se notaba además en que las chicas de guardia eran todas muy jóvenes. Comentaban algo entre risas, y una de ellas me llevó a una habitación de examen. Recuerdo pensar que era mona.
—Quítate los zapatos y encaja los pies en los estribos. La falda no hace falta que te la quites.
Supongo que las bragas me las quitaría, pero no recuerdo qué hice con ellas. Quizá las llevaba en la mano. En ese momento agradecí llevar medias y no pantis. En la habitación hacía frío, pero la banda de blonda y silicona quedaba a medio muslo. Eran de invierno, no sólo por el frío sino porque soy bastante torpe y las más finas se me rompen casi antes de salir a la calle. Comprarlas más gruesas de lo normal es un truco que me dio con aire confidencial una vendedora de El Corte Inglés.
—Si son para trabajar, para todos los días —susurró—, mejor cómpralas más gruesas, son las que te van a aguantar. Es lo que yo hago.
La verdad es que en ese momento no estaba pensando en eso.
—Bonitas medias —dijo la chica de urgencias.
—Gracias — es lo único que se me ocurrió decir. Al fin y al cabo, si a una chica mona le gusta tu ropa interior ¿qué vas a decir? Me quedaba la duda de si internamente se estaría riendo de mí, pero no tuve tiempo de pensarlo mucho entonces y ahora ya da igual.
Mientras me ajustaba los zapatos sentí algo de humedad bajar por la pierna. Al dar un paso atrás, me encontré pisando un charco.
—¿Esto… esto es mío? — Era curioso y daba un poco de susto, pero me preocupaba más no caerme.
—No, no te preocupes, es de la chica de antes. Creo que lo mejor es que te quedes —dijo.
Cuando más tarde me dieron el camisón de hospital, me alegré de no ir a manchar mi propia ropa, y que no volviera a llamar la atención. Me pusieron todo tipo de tubos durante un rato, pero al final se hizo tarde. Me subieron a una habitación.
Así pasó la primera noche.
A la mañana siguiente ya había más gente. A primera hora vino por fin la ginecóloga. No sé si las chicas que la rodeaban eran las mismas de por la noche. Tiendo a pensar que no. Se puso unos guantes.
—No sé si he roto aguas —le dije.
—Vamos a ver.
La sensación que tuve cuando empujó fue de estar sentado sobre el desagüe de la bañera. Chorros de líquido caliente resbalaban por su mano y empapaban el suelo.
—Ahora sí. —dijo ella.
De vuelta a la habitación, de vuelta a los los tubos y a los goteros. Y otra vez a esperar.
Esperamos todo el día. Dolía. Pero no pasó nada.
Era Nochevieja.
Cuando llegó la noche nos sirvieron la cena. Mi compañera de habitación llevaba todo el día con la tele puesta. Era una de estas televisiones que están en el centro de la habitación. Ella la había girado un poco hacia su lado, cosa que a mí me daba exactamente igual. Habría preferido que estuviera apagada, pero estuvo encendida. Todo el día. En cierto sentido, era como que te pitara el oído. No agónico, pero sí molesto.
Al menos la cena estaba muy bien. Supuse que habrían hecho algo especial por ser Navidad, por ser Nochevieja: la comida estaba buena. Era abundante y festiva: asado de cabrito, polvorones, incluso uvas de la suerte para cuando dieran las campanadas de medianoche. La televisión llevaba todo el día preparando a los espectadores para el gran momento del cambio de año. Mi chico miraba la cena con cara de hambre. La comida de la cantina era mucho peor: creo que estaba sobreviviendo a base de bocadillos de salchichón. Como sólo había doce uvas, acordamos que cada uno tomaría seis, y se acabó el resto de la bandeja cuando no quise más.
A las 23:55 el aparato de la habitación mostró el mensaje «AGOTADO PASE DE DÍA».
La otra pareja pareció no reaccionar. Nosotros por nuestra parte no nos habíamos preocupado de la televisión en absoluto. Todo el día había sido una molestia: el canal que habían elegido era cutre. Parecía mentira que con todos los anuncios de Navidad las televisiones no quisieran permitirse programas mejores en los que insertarlos. Durante el día, habríamos estado más que agradecidos por que la apagaran. Pero el momento del cambio de año… era diferente. No tuve que pedirle que fuera por una ficha de televisión: pero la máquina expendedora estaba en la entrada del edificio, y nosotros en la séptima planta.
Salió corriendo y volvió jadeando. Cuando por fin puso la ficha en el aparato, ya daban paso a la gala, que llevaría probablemente varios meses grabada. Nos encogimos de hombros y nos tomamos las uvas. La tele de nuevo tenía cuerda para un rato, pero ahora nosotros teníamos la sartén por el mango. Al rato acordamos los cuatro que era hora de dormir.
Y así acabó la segunda noche.
Ya llevábamos allí dos días y empezaba a estar desesperada de verdad, pero más que eso, preocupada. Me habían dicho que en teoría, no puedes pasar más de veinticuatro horas con la bolsa rota, porque puede peligrar el bebé. Hora, tras hora, tras hora, mirábamos el papel continuo del monitor avanzar y acumularse en el suelo. A cada rato pasaba una persona diferente. La ginecóloga del día anterior. Otro ginecólogo diferente, un señor mayor. Una matrona. Un enfermero. Todos miraban la historia al entrar y hacían un comentario jocoso sobre mi historia clínica.
Las contracciones dolían. Pero lo que más molestaba era el flujo continuo de gente que llegaba, se ponía los guantes y medía con los dedos cómo de dilatado estaba el cuello de mi útero.
Hasta ese día, había conocido al menos el nombre de todas y cada una de las personas que habían tocado el cuello de mi útero. Es una cuestión de civilización. «Buenos días, me llamo Fulanita y soy… matrona, ginecóloga, enfermera, la de la limpieza…» ¡No sé, algo! Pero ni daban los buenos días, ni decían su nombre, ni por qué se interesaban por los centímetros. En cualquier caso, estaba claro que aquello no avanzaba casi nada.
Pero lo peor no era eso.
Al oír relatos de partos pareciera que la apertura del cuello del útero fuera un marcador disponible para su consulta en alguno de los aparatos que hay junto a la cama. Que en mitad de los grandes adelantos tecnológicos con los que se rodea a una parturienta (monitores, hormonas artificiales, suero fisiológico en vena) la medición de la apertura del cuello del útero sería un procedimiento electrónico sofisticado más.
Nada más lejos.
La apertura del cuello del útero se mide a mano.
A mano, literalmente.
Una persona llega, se pone un guante, y mete la mano por tu vagina hasta palpar el cuello del útero. Y dependiendo del número de dedos que pueda colocar en el mismo, y de la medida que más o menos tenga asociada a esos dedos, te dirá una medida en centímetros.
Yo lo descubrí la segunda de las muchas, muchísimas veces que pasaron por allí para hacer la medición. Tuve la mala suerte de que el parto se estancó, y tuvieron que comprobarlo durante horas, y horas y horas.
Lo peor es que todas estas personas anónimas llegaban, se ponían los guantes y te hacían algo que duele muchísimo: tocarte el cuello del útero. Después de muchas, muchas horas de espera y de soportar la televisión estúpida y fachilla de la vecina de al lado, estaba por fin de parto. Y como decía, que te toquen el cuello del útero jode muchísimo. No sólo duele, que duele y mucho: da dentera. Tiricia, que se dice en esta zona. Es como si tuvieras un gran globo encajado, y no sólo te duela que lo muevan, sino que además hace un ruidillo y vibra como si frotaras un globo. Como si alguien arañara una pizarra, pero no se oyera el sonido, sino que simplemente los huesos te vibraran a ese ritmo.
Una vez.
Y otra.
Y otra.
Cuando ya casi era la hora de comer, pedí la epidural.
Si estaba acojonada y dolorida con los tocaúteros anónimos, ¿que ocurriría después, cuando tuviera que pasar el bebé?
El anestesista se hizo esperar. Cuando llegó, me sujetaron entre varias enfermeras. Él no se dirigía a mí. Ellas me hablaban como si fuera una niña pequeña. Siéntate. Inclínate. Me tenían rodeada, entre abrazada y sometida, mientras hablaban entre sí de sus cosas. El parloteo flotaba en el ambiente, como una nube que no te dejara ver qué tienes delante.
La cabeza del anestesista estaba junto a mi oreja derecha. La de la enfermera que me sujetaba por delante, junto a la izquierda.
—¿Qué habla esta? —le preguntó él.
—Hablo español, inglés, alemán y griego —le respondí yo, aunque por la postura miraba al suelo— ¿en qué quiere que le hable?
El anestesista hizo un sonido raro, como si de repente yo hubiera aparecido de la nada. Como si, de repente, la vaca a la que está atendiendo se hubiera puesto a hablarle al veterinario.
—En español está bien.
Ya me lo imaginaba yo.
Normalmente se cuenta que la epidural es una anestesia, pero normalmente se dicen muchas tonterías.
La epidural es en realidad una analgesia. Eso quiere decir que una vez empieza a hacer efecto, pierdes la sensibilidad al dolor de la cintura para abajo. Sin embargo, todo el resto de sensaciones sigue ahí.
En mi caso perdí también el ritmo de apertura del famoso cuello del útero. Es cierto, ya no me dolía cuando venían a comprobar si había dilatado.
La buena noticia es que la epidural es una analgesia, con lo que ya no dolía. La mala es que la epidural no es una anestesia, con lo que seguía sintiendo la sensación de que frotaran un gran globo que, resulta, tienes bien dentro.
El parto estaba definitivamente estancado, a pesar de la oxitocina en vena. El monitor mostraba unas contracciones que yo ya no sentía. También indicaba, por el latido del corazón, que la niña en principio estaba bien.
La niña estaba bien.
En ese momento empezamos a preocuparnos, porque en teoría no puedes estar con la bolsa rota más de veinticuatro horas, y la ginecóloga la había roto la mañana antes, porque es peligroso.
La niña seguía bien. Eso decía la línea que iba ondulando por el papel continuo de rayas verdes, que se acumulaba en el suelo.
Yo tenía hambre, ganas de comer algo, de masticar, tragar, del descanso que supone. De dar un paseo, de distraerme de la ansiedad de fondo.
La niña estaba bien pero no me iban a dar de comer, por si acaso teníamos que acabar en el quirófano.
La niña estaba bien, pero la situación no recomendaba que me desconectaran de los goteros o el monitor.
Todo iba bien, decía las caras sin nombre que iban entrando y saliendo de la habitación.
Llegó el ginecólogo de pelo blanco. Se puso el guante y sentí de nuevo el movimiento, el empuje, el frote de globo.
—Pónganle una *ina, —le dijo a una enfermera que había aparecido a su lado.
—¿Una qué? Perdone, ¿qué es? —dije yo.
De nuevo tuve esa sensación de «¡la vaca habla!». El médico se volvió hacia mí como si hubiera aparecido de repente de la nada, como si un bebé al nacer se hubiera girado y le hubiera preguntado la hora. Se recompuso y me contestó:
—Es una medicina.
Ahora me tocaba a mí parpadear.
Efectivamente ¿Quién soy yo? ¿Una niña de cinco años que se ha colado en un quirófano? ¿Una vaca que pasaba por aquí?
—Ya me imagino que es una medicina. Es más, veo la caja en la que está, allí, en ese armario que tengo delante. Quizá no he hecho bien la pregunta. Lo que quería saber es ¿para qué sirve?
—Es un relajante muscular.
—Muchas gracias.
¿Nadie iba a tratarme como a un ser humano adulto, en pleno uso de mis facultades mentales?
Me inyectaron una ampolla de la misteriosa caja que había tenido delante todo el día. En ese momento no lo sabía, pero ese relajante no haría sino empeorar las cosas.
Poco después empecé a perder consciencia de lo que había a mi alrededor.
—Niña, te duermes. —Me dijo él.
—No, yo no…
—Te has vuelto a dormir.
—Estás aquí. No puedo… no puedo, a ver, cuéntame algo. Me estoy quedando dormida. Me…
—Hola otra vez.
—¿Qué hacemos? No puedo…
—Venga, canta, canta conmigo.
Cantábamos una canción, pero yo no podía seguirla. Volvía a quedarme durmiendo.
—Hola.
—No ha funcionado.
—No.
El monitor seguía marcando el papel continuo. El montón de papel en el suelo era cada vez más alto.
La niña estaba bien.
—Tengo miedo.
Y tenía mucho miedo. Tenía miedo de abrir los ojos y ver algo muy distinto de lo que tenía delante cuando los había cerrado. No conseguía mantenerme despierta. No podía ponerme de pie. No podía comer. No podía esperar, porque no podía mantenerme consciente. No podía hacer absolutamente nada.
Pasaron las horas, pero sólo recuerdo momentos de miedo y espacios en blanco.
Al final, una de las chicas que había llegado en el último cambio de turno dijo algo.
—Ocho.
Era más o menos esa hora, pero ella hablaba de centímetros.
—¿Ocho? Faltan aún dos, entonces.
Con diez centímetros ya está todo listo. Pero parecía que no íbamos a llegar.
—Vamos a ir al paritorio ya. Llevas aquí mucho tiempo.
En eso estábamos de acuerdo.
—Ah, una cosa: va a ser con instrumental. Él no va a poder entrar.
Y en cierto sentido, fue un alivio, porque lo siguiente no iba a ser nada bonito.
No sé cómo, me encuentro en el quirófano. Por la abertura de la puerta le visto pasar por el pasillo con el gorro verde de papel y esos patucos de aspecto absurdo. En cierto sentido, estoy contenta de que no esté aquí. Esto sería mucho para él.
Está siendo también mucho para mí. Han llegado los dos ginecólogos: el comunicativo de cabello cano maneja una especie de gran aspiradora industrial, con tubo largo y de aspecto feo. La chica que rompió la bolsa esta mañana está subida al potro conmigo. Tengo la espalda apoyada contra una mesa y las piernas subidas y separadas en unos soportes. No puedo moverme, excepto para levantar la cabeza y un poco el tronco. Tampoco es que pueda mover mucho otras partes de mi cuerpo.
Recuerdo fogonazos.
El ginecólogo que tengo delante maneja el aparato con pinta de aspirador. Pero aquí no se llama aspirador, es una ventosa. No sé cómo la ha puesto, pero sé que la sensación que produce es de un desatascador de goma frotándose contra un globo muy hinchado. Me da la impresión de oír el sonido de globo rascado por encima del rumor del aparato.
Tiran, y tiran, y giran.
—¡Empuja, empuja! ¡Empuja cuando tengas una contracción!
Con la epidural no sé cuándo tengo una contracción. Tienen que decírmelo por lo que vean en el famoso monitor. Yo no sé ni dónde está. ¿Habrá cortado alguien el papel que sobraba antes de traerlo? ¿Está aquí, en algún sitio donde no lo vea?
—¡Empuja ahora!
Yo estoy empujando, pero no sé si sirve de algo. No noto nada más que la sensación de frotar muy, muy, muy fuerte el globo. Está atascada. ¿Estará bien? ¿Saldremos de aquí?
—Venga, una más y para cesárea.
—¡Empuja! ¡Venga, empuja ahora!
—¡Estoy empujando!
—¡Empuja! ¡Empuja! ¡Empuja con el culo! ¡Con el culo! —grita a todo volumen la dulce ginecóloga que está subida sobre mí, empujando ella con los brazos sobre la barriga, mientras el otro ginecólogo tira por el otro lado.
Miro la puerta. No hay nadie. Menos mal, menos mal que no le han dejado pasar. Esto él no podría verlo.
Gritos. El globo. Gente por todas partes.
—Vamos a cesárea.
—Una más.
Más gritos. El rugido del aparato. Esta chica que no conozco de nada y que dice ser ginecóloga sigue con las manos firmemente plantadas sobre mi barriga, y empuja hacia abajo. Del ginecólogo apenas veo asomar el pelo blanco, que recuerda a un médico detective de la tele.
—Vamos a subirla ya. Esto no va.
—La última.
Creo que el médico de la serie era divertido. Este hombre no me parece divertido ni me inspira la menor confianza. Ahí está. Yo prometo que estoy empujando.
Quién será, cómo se llamará, qué cosas harán de las que no sabré nada nunca. Veo su cabeza entre mis rodillas, tira, tira y tira. La máquina sigue haciendo ruido. Se me antoja que parece medio R2D2, pero en gris. Medio R2D2 maligno.
—Aquí tienes, tu hija.
Me deja encima de la barriga un trocito de carne resbaloso y oscuro, como si fuera un gato sin pelo untado con mantequilla y bañado en sangre, pesa más menos lo mismo, resbala mucho, Dios mío que no se caiga, que no se caiga.
Está de espaldas y no le veo la cara.
Que no se caiga. Resbala, ahora resbalamos las dos. Me da mucho miedo que se caiga al suelo.
—Mi hija, mi hija, mi hija, mi hija.
Estoy llorando.
El siguiente fogonazo es la ya conocida cabeza del señor de pelo blanco. Su cabeza asoma de nuevo entre mis rodillas. La placenta ya salió y se la llevaron. Ahora mira mi entrepierna con interés.
—De buena nos hemos librado aquí —dice con tono de alivio.
¿Nos?
De repente noto unos tironcitos, como si alguien hubiera pegado un poco de cinta adhesiva a una ropa que no llevo y estuviera tirando. Me doy cuenta de que está cosiendo cuando le veo levantar la mano con la aguja y el hilo. Cose con atención.
Se queda mirando el resultado.
—Nah. No…
Con algún tipo de instrumento deshace los puntos. Siento de nuevo los tirones mientras saca el hilo. En el fondo, me alegra que si no le ha gustado el resultado, lo deshaga.
Con gesto decidido, me cose de nuevo.
Mientras mi hija está en alguna parte. ¿Dónde estará?
Poco después me llevan a una habitación blanca. Allí están los dos, mi nueva familia más cercana. Ambos llevan gorro: él verde, ella blanco. Está despierta, tranquila, con los ojos abiertos. Está dentro de una caja de plástico trasparente.
Me pregunto si las dos tenemos la misma cara de colocadas felices.
Quiero cogerla. Tiene la cara hinchada y roja. Es mi hija, pero aún no la conozco. Su cara no me es familiar. Es una sensación extraña.
Me la pongo al pecho, como me han dicho mil veces, como he leído en todas partes.
Al rato llega una enfermera.
—Ah, ya la tienes. Muy bien, eso te iba a decir.
Ya la tengo. Ya todo ha salido bien, pienso. Ya puedo respirar tranquila. Ya ha salido todo bien.
Estoy equivocada, pero no lo sé aún.
Hace ya tres horas que soy madre de esta bolita envuelta en una sábana y estoy un poco perdida. Llora y es normal, pero todo el hospital duerme. Es medianoche. Lo más probable es que tenga hambre. Intentamos calmarla a cuatro manos pero no parece dar resultado. Me la pongo al pecho pero no funciona. Probablemente esté haciendo algo mal, pero no sé qué.
Finalmente, aparece una enfermera. Imagino que querrá ayudar con la lactancia, o decirnos que vayamos a otro sitio donde no se despierte la compañera de habitación o su bebé.
—Toma, dale esto.
—¿Un biberón? Pero, la lactancia…
—Nada, por un biberón no pasa nada. Dáselo. Tiene hambre.
Le doy el biberón. Se duerme.
Pronto empezamos con lo de no tener ni idea de si algo que hemos hecho está bien o mal.
A la mañana siguiente, cuando el pediatra reconoce al bebé, nos dan la noticia.
Tiene una fractura en la clavícula. Es normal.
¿Una fractura en la clavícula? No me suena que eso sea muy muy normal, pero al fin y al cabo, ¿quién soy yo aquí? Ya hemos visto, cuando se le cayó el gorrito que le habían puesto en el paritorio, que tiene toda la coronilla desollada de la ventosa, pero no nos imaginábamos lo del hueso roto. ¿Por eso lloraba?
Se la llevan para confirmarlo con una radiografía.
Vuelve el pediatra, un chico joven y simpático, y dice que la radiografía confirma el diagnóstico anterior.
—¿No quieres ver la radiografía, no?
—¿Por qué no iba a querer verla?
Me ha extrañado la pregunta, porque siempre que me he hecho una radiografía la he visto, y supongo que es lo normal. ¿Por qué no iba a querer ver lo que le ha pasado a mi hija? Es mi trabajo ahora preocuparme por cómo está, hasta que ella pueda hacerlo por sí misma. Quizá no pueda ver bien lo que significa, quizá no pueda interpretarla bien, pero no es razón para no verla. Quizá se vea solo un hilo negro en mitad de un hueso, y me tenga que explicar dónde es exactamente que se ha roto. Qué extraño es esto.
—¿Seguro?
—Hmm, ¿mmsí? Seguro.
Me enseña la radiografía.
Le han roto un hueso. Se lo han roto muchísimo. Le han roto un hueso al sacarla. Se ve claro como el día. Se ve tan claro que me asusto. Es como una ramita rota, las puntas totalmente separadas. Como las vías del tren en un cambio de agujas, las dos partes del hueso miran arriba y abajo. Ni se rozan.
Mi niña, mi niña rota.
Por dentro, poco a poco, el corazón me vuelve a su sitio mientras mantengo la calma. Ha sido como pisar un escalón que no está ahí.
Poco a poco vuelvo a la normalidad.
—Esta fractura es totalmente normal. Se curará sola, sin dejar rastro. Quizá de mayor, tocando el hueso, note un saltito, pero no es nada.
Fractura. Fractura, no fisura, me corrijo mentalmente.
Nada, dice.
Tengo que escuchar mejor. Ahora lo hago por encargo.
—Os daremos un volante para unos meses de rehabilitación. Ella tenderá a no usar ese brazo, para que no le duela. En rehabilitación le estimularán los nervios del hombro para que lo mueva, con unos cepillitos, esponjas… eso también lo podéis hacer vosotros en casa. Mientras, no la acostéis de ese lado.
Mi niña, que lloraba.
Ahora, en los cumpleaños, miro a las madres, que también estaban allí ese día. El día en el que, como a través de una magia oscura e incomprensible, empezó a dolerles otra persona.
Ese día por fin comprendí que todo cumpleaños es el aniversario de un parto.
Felicidades.
Epílogo a «La Vaca»
Parece que, sin querer, escribí un relato autobiográfico de terror y drama, y no he avisado: lo siento. Yo ya estoy curada (¿de espanto?); esto fue hace mucho tiempo. La niña está bien, y tuve otro más. Lee aquí el resto del epílogo.